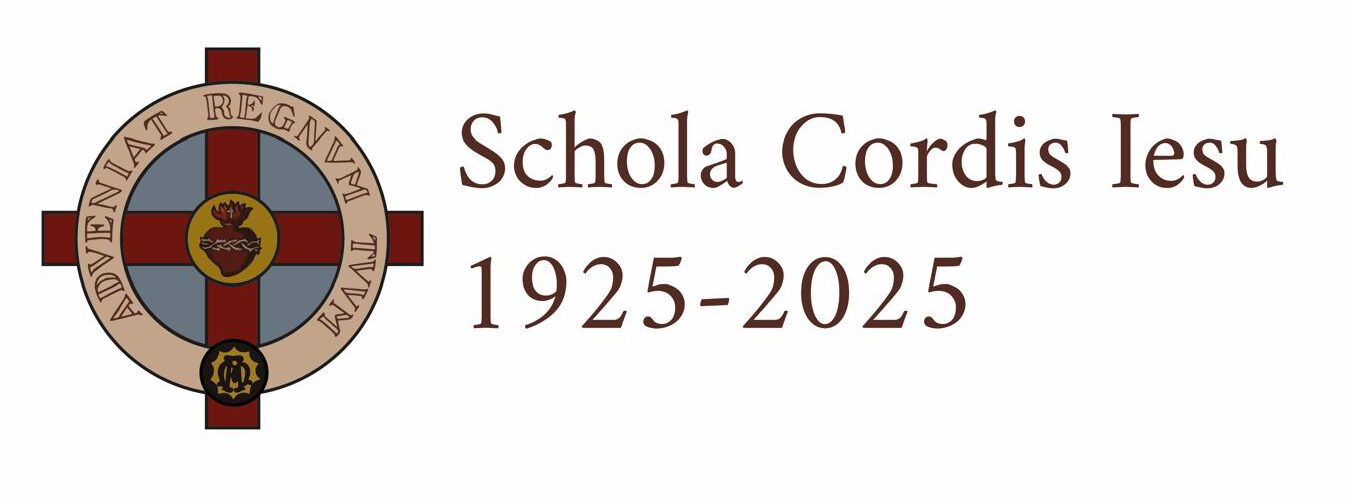…pero la historia de la Iglesia muestra que hay remedios
Las iglesias católicas en el Reino Unido están ahora cerradas al público. Una situación que no tiene precedentes en los tiempos modernos, pero que no es la primera vez que ocurre en tiempos de plaga.
En el punto álgido de la peste de 1576-1567 en Milán, la ciudad impuso una cuarentena casi total. Sucedió el 29 de octubre y estaba prevista que durara hasta el día de Santo Tomás (21 de diciembre), pero se prorrogó varias veces, siendo levantada completamente sólo en mayo del año siguiente. A los padres de familia se les permitió comprar provisiones, pero casi nadie más (excepto quienes se dedicaban de atender a los enfermos) podía salir de sus casas. Tanto si las iglesias estaban cerradas como si no, nadie podía ir a ellas.
Esto no significó que la Iglesia fuera indiferente a las necesidades espirituales de su pueblo. Como su biógrafo Giussano cuenta, el arzobispo de Milán, San Carlos Borromeo, mandó que se instalaran altares en las calles para que la gente pudiera ver la misa celebrada desde sus ventanas (el equivalente a las retransmisiones online del siglo XVI). San Carlos consideraba imprescindible que durante la cuarentena la gente supiera que Dios seguía estando con ellos, y él mismo estaba constantemente dando vueltas por la ciudad para que la gente pudiera llamarlo desde sus casas.
La popularidad de San Carlos se debió en gran parte a su comportamiento durante esa plaga: regresó inmediatamente a Milán incluso cuando los ciudadanos más ricos empezaron a huir. Los relatos de la época muestran cómo se tomó muy en serio la necesidad de aislar tanto a los infectados como (por separado) a quienes habían estado expuestos, tomando en cuenta lo que la medicina de su tiempo aconsejaba. Disponemos del discurso que dirigió a los miembros de las órdenes religiosas pidiéndoles que se unieran a él para atender a quienes estaban aislados en los hospitales, ya que el clero secular no podía hacerlo para no tener que permanecer separados de quienes aún estaban sanos. Como estaba en contacto constante con los enfermos, practicó el distanciamiento social, evitando el contacto directo con quienes estaban sanos y colocando una reja para dividir su sala de audiencias, para que los que le consultaran no se contagiaran de él. A quienes daban la comunión a los enfermos se les mandó que pusieran los dedos que habían usado en la llama de una vela inmediatamente después.
Como hoy en día, el colapso de la vida económica ordinaria llevó a muchos a caer en la desesperación: san Carlos dedicó mucha atención a la situación de los sirvientes y artesanos que de repente se quedaron sin trabajo, trasladando a muchos a un palacio vacío a unas millas de Milán y cortando sus tapices para hacer ropa de invierno para ellos: se dice que al final de la peste el palacio arzobispal estaba vacío de muebles y telas.
En su libro Culturas de la Peste, Samuel Cohn describe cómo los escritores del siglo XVI vieron que el miedo causado por la peste fue mayor al provocado por cualquier otro desastre. Esto ocurre porque socava nuestra confianza en nuestros vecinos de una manera que las inundaciones, el fuego o la guerra no hacen: más que cualquier otra amenaza, una pandemia nos hace tener miedo los unos de los otros y en especial a aquellos que más sufren. «Perseguidos por la peste, los hombres se vuelven crueles… perdiendo toda su humanidad, las esposas llegaron a aborrecer y luego a abandonar a sus maridos… los amigos y la familia negándose a ayudarse unos a otros».
La necesidad de luchar contra esta actitud, de no dejar que el miedo se apodere de nosotros, se enfatiza en los primeros escritos cristianos acerca del tema, como en «Sobre la Mortalidad» de San Cipriano, un sermón escrito a principios del año 250 d.C. cuando su ciudad, Cartago, (junto con gran parte del Imperio) fue golpeada por algo similar al Ébola.
Escribe allí cómo la pandemia «revela la virtud de cada uno y examina el modo de actuar de todos, para ver si los que están sanos atienden a los enfermos; si los parientes aman afectuosamente a los suyos; si los amos se compadecen de sus sirvientes enfermos; si los médicos no abandonan a sus pacientes suplicantes; si los violentos reprimen su violencia…«.
De igual modo, cuando San Carlos pidió ayuda a las órdenes religiosas de Milán, les dijo: «Aquí tenéis la oportunidad de demostrar vuestro título de religiosos, de llevar a cabo todos vuestros buenos deseos y resoluciones, de mostrar que os esforzáis por ser santos, porque es sobre todo por las obras de piedad y de misericordia que se debe mostrar la perfección…»
Les dejó claro que podían y debían tomar precauciones (que parece que tuvieron bastante éxito), y que había que hacer todo para intentar sobrevivir; pero les pedía que arriesgaran sus vidas junto con él.
La presencia visible de la Iglesia durante la peste en Milán se consideró importante para la salud espiritual del pueblo y para implorar la misericordia de Dios sobre la ciudad, pero también animó a la gente a no entrar en pánico y a cumplir con las medidas de salud pública: los escritores de la época consideraban vital levantar el ánimo de los pobres y de los que estaban en cuarentena.
San Carlos autorizó procesiones públicas de pequeños grupos de magistrados y órdenes religiosas de modo que sólo estuvieran expuestos quienes ya estaban en estrecho contacto entre sí, pero de este modo la gente podía ver desde sus casas que la ciudad seguía activa en la oración y que sus funcionarios y clérigos no habían huido.
Durante la cuarentena, los sacerdotes iban de casa en casa para escuchar las confesiones a través de las puertas de entrada cerradas, sosteniendo un palo blanco para medir la distancia a la que debían permanecer desde el umbral (una idea similar, tal vez, a la que estamos viendo en algunos lugares con sacerdotes que escuchan confesiones en los aparcamientos). Se distribuyeron libritos en todos los hogares al principio de la cuarentena con oraciones para decir a ciertas horas del día, cuando las campanas de la catedral sonaban, para que todos supieran que estaban rezando juntos.
Además de la cuestión práctica de cómo ayudar y proteger a los demás, los santos que vivieron aquella peste se enfrentaron a la pregunta de dónde estaban Cristo y sus promesas en aquella situación: ¿qué hacía Dios al permitir que sucediera todo aquello?
Cipriano le dice a su rebaño que no se sorprenda ni se alarme ante este tipo de desastre: Cristo nos había advertido que surgirían «guerras, hambrunas, pestes», pero que «cuando veáis que todo esto sucede, sabed que el Reino de Dios está cerca». Les dijo que no se sorprendieran si les tocaba sufrir igual que los paganos: «A algunos les perturba que esta mortalidad sea la misma entre nosotros y otros; y sin embargo, ¿qué hay en este mundo que no tengamos en común con ellos mientras continuemos en esta nuestra carne…? Cuando las rocas afiladas desgarran la nave, el naufragio es común sin excepción para todos los que navegan en ella; y la enfermedad de los ojos, y el ataque de las fiebres, y la debilidad de todos los miembros es común a nosotros con los otros, y esto sucederá mientras llevemos con nosotros nuestra carne común rn nuestro caminar en el mundo».
El principal tema en el escrito de san Cipriano, sin embargo, es que como cristianos no deberíamos estar aterrorizados por la muerte, porque nuestra esperanza no está fundada en este mundo, que está llegando a su fin. C.S. Lewis respondió una vez a quien le preguntaba preocupado sobre el peligro de una guerra nuclear señalando que los cristianos siempre habían esperado que el mundo terminara en llamas. Nuestra esperanza está en Cristo y en la plenitud de la vida venidera, eso es lo que Él nos prometió y no una placentera seguridad durante nuestras vidas terrenales.
Por supuesto que todos nosotros, tanto en los países ricos como en los pobres, corremos constantemente el peligro de ver el cielo derrumbarse y el mundo terminar (tal como lo conocemos), golpeados por un suceso no previsto, un duelo, un arresto, una traición. Como escribió recientemente la escritora Eve Tushnet: «En todas las épocas el escatón ya está aquí; sólo que está distribuido de manera desigual«. A lo que no estamos acostumbrados en Occidente es a que nos suceda a todos a la vez (algo que por el contrario es familiar en gran parte de África y Oriente Medio).
Esa sensación de que este tipo de desastre es cosa del pasado puede ser la razón por la que la Iglesia no ha adoptado una versión de forma ordinaria de la Misa para Liberarnos de la Peste, aunque hay muchos lugares donde la gente debe haber querido expresar esa necesidad particular a través de la liturgia. El introito nos trae otra característica de la respuesta cristiana a las pandemias: la forma en que es vista como si estuviera en manos de Dios de un modo en que la guerra, por ejemplo, no está. «Recuerda tu alianza y di a tu ángel destructor: Retén tu mano y no permitas que la tierra sea desolada y que toda alma viviente sea destruida».
Aunque es incómodo cuando lo contemplamos cara a cara, una de las formas en que los cristianos (y sus antepasados judíos) han tratado de entender lo que Dios hace cuando permite que estas cosas sucedan es el lenguaje del juicio divino sobre una sociedad. Es una idea difícil porque tendemos a pensar en la justicia a nivel individual. Pero el juicio también significa revelar las cosas como realmente son, «que las naciones sepan que no son más que hombres»: dependientes, conectados entre sí, débiles, mortales. Una idea similar quizás a las exhortaciones de San Carlos Borromeo y de San Cipriano para que ayudemos a los enfermos: la peste pone a prueba nuestros buenos propósitos y revela cuánto nos importan realmente las necesidades y el sufrimiento de los demás, dándonos también la oportunidad de cambiar si no nos gusta lo que vemos en nosotros mismos.
Lo que esto no implica (y nunca lo ha hecho) es que las personas particulares que caen enfermas se lo merezcan, de la misma manera que Jeremías tampoco sugería que las personas particulares que morirían cuando Jerusalén fuera asediada eran las que tenían la culpa del estado en que se encontraba el reino de Judá. Como escribe Cipriano, los cristianos, para bien o para mal, no esperan escapar del destino común de su pueblo, sino que deben recordar que se espera de ellos que sirvan y consuelen al que sufre y que Cristo nos llama a no tener miedo; no porque lo que nos asusta no vaya a suceder realmente (pues puede muy bien suceder) sino porque nuestra esperanza está en algo más grande que en nuestro bienestar o incluso en nuestras vidas.