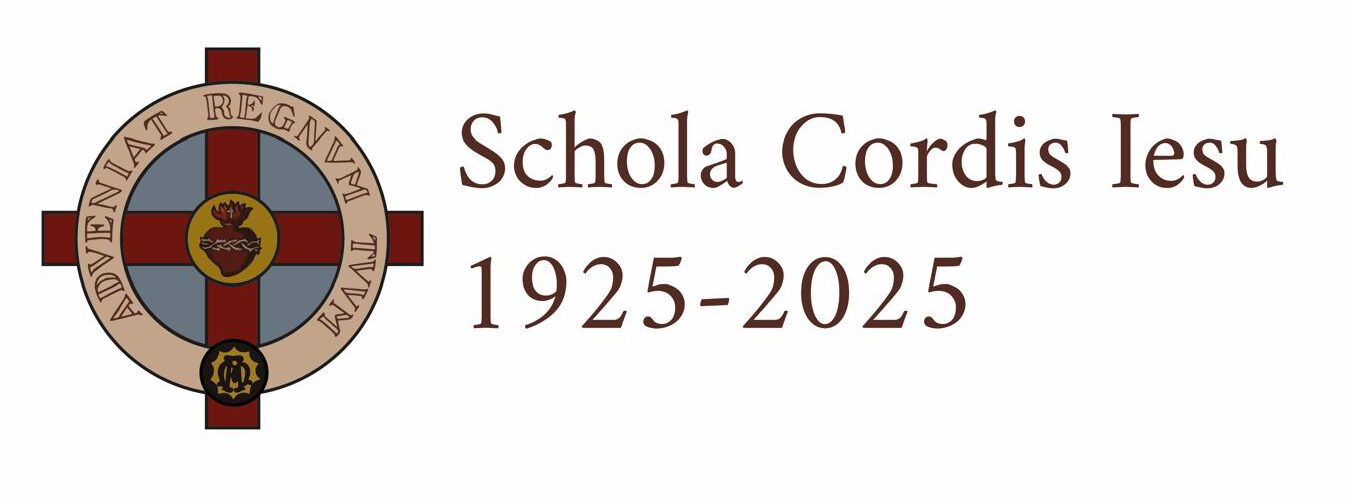por Eugénie Bastié en Le Figaro el 9 de abril de 2020.
Acaba de mencionar la lectura estadística. Al final de cada día tenemos un macabro recuento de los muertos en todo el mundo. ¿Qué pensar de esta epidemia de cifras y de la relación con la muerte que instituye?
Lo que estamos viviendo no es sólo una pandemia global, sino una pandemia digital, en la que los efectos del virus son transmitidos por la llamada información viral. Estamos confinados como peces de colores, pero en las paredes de nuestra pecera no paramos de mirar las cifras de mortalidad, esperando que el anzuelo de la enfermedad venga a atraparnos y nos lleve al otro mundo.
De repente nos damos cuenta de que lo que era sólo un número en una cuenta es un nombre propio con un rostro. De repente pasamos de la profilaxis a la asfixia, de las estadísticas al drama. En la Biblia, la plaga llegó a Israel porque David quería hacer un censo de su pueblo, es decir, no considerarlo ya en la singularidad de sus personas, familias y tribus, sino como un gran conjunto manipulable. Hoy en día, es la propia pandemia la que nos hace hacer recuentos interminables, a la vez hipnóticos y causantes de ansiedad.
Mientras tanto, debido al aislamiento de los ancianos y a las consignas de distanciamiento social, el moribundo se ve despojado de su entorno en favor de la asistencia de la química y las máquinas y el muerto es privado de los ritos funerarios en favor del crematorio. En este sentido, la epidemia no hace más que intensificar y revelar una estructura que ya existía y que se puede calificar como una estructura tecno-emocional: ante la muerte, ya no sabemos hacer otra cosa que pasar de un manejo tecnológico que nos permite subsistir a una emoción que nos ahoga repentinamente.
Estamos confinados y, al mismo tiempo, nunca hemos estado más conectados. ¿Esta crisis señala el triunfo de lo virtual sobre lo carnal?
Una crisis no produce efectos unívocos. En términos médicos, es un estado transitorio del paciente, y puede tener un final feliz o funesto, dependiendo de si lleva a la curación o a la muerte. Los geeks viven ya confinados detrás de sus pantallas. ¿Es esta su victoria o la prueba de que ya vivían como enfermos? La industria de las aplicaciones móviles está en plena forma y el jefe de Netflix puede frotarse las manos, pero también descubrimos, con los problemas de suministro, que la agricultura es más fundamental que las altas finanzas y que el trabajo de los cuidadores más esencial que el de los winners. Hasta ayer hablábamos mucho del transhumanismo.
La epidemia nos devuelve a la condición humana, a nuestra mortalidad, a la precariedad de nuestra existencia. De repente Tucídides se convierte de nuevo en nuestro contemporáneo, ya que vivió la peste en Atenas. Sófocles, Bocaccio, Manzoni, Giono o Camus se revelan más actuales que nuestras noticias porque testimonian lo que pertenece de manera infranqueable a la carne del hombre. El confinamiento puede sumergirnos en nuestras tabletas, pero también es una oportunidad para reinventar la mesa familiar y para recuperar el sentido de una cultura que siempre es más nueva que nuestras innovaciones, tal y como la primavera siempre será más nueva que nuestros últimos gadgets.
Entramos en el Triduo Pascual, esos tres días que van desde la misa vespertina del Jueves Santo (la Última Cena) hasta el Domingo de Pascua (la Resurrección). La virtualización de los ritos, ¿no nos hace sentir mejor el valor de la comunión y de las iglesias?
Si hay algo que no se puede virtualizar es el rito cristiano. Los sacramentos exigen una proximidad física. Comunican la gracia por modo de contagio, de una persona a otra, porque el amor de Dios es inseparable del amor al prójimo. Por eso, al propagarse la epidemia de la misma manera, los fieles se han visto privados de la Eucaristía.
Como la Iglesia normalmente obliga a comulgar al menos en Pascua, algunos han considerado oportuno discutir esta medida o incluso desafiarla. Yo prefiero pensarla. Vivir la Pascua en esta privación es también reconocer que el cristianismo no es un espiritualismo, sino una religión de la Encarnación, donde lo más espiritual se une a lo más carnal, donde el don de la gracia pasa a través de un sacerdote palurdo, junto a un vecino antipático que mastica un pedazo de pan insípido.
El año pasado, al comienzo de la Semana Santa, fue el incendio de Notre-Dame: aquel incomparable edificio ardía, pero el rito permanecía intacto. Ahora, sin nada espectacular, pero de una manera más profunda, es el rito el que se ve afectado. El drama es mayor, aunque sea menos visible. Pero no importa cuán grande sea el drama, de eso se trata el sacrificio de la Cruz. En términos, no del rito, sino de aquello a lo que se refiere, en esta hora en que el ángel de la muerte pasa por las ciudades, la Pascua nos alcanza en toda su fuerza. Judas transmite la muerte con un beso. Pilato se lava las manos con gel hidroalcohólico. Jesús pregunta: Dios mío, ¿por qué? Y Él no le respondió.
Pero si clamamos así bajo el mal es porque antes hemos visto la bondad de la vida. Como dice Rilke en ese verso que no me canso de repetir: «Sólo la alabanza abre un espacio para la queja«. Sólo podemos quejarnos de lo que nos destruye porque celebramos lo que nos sostiene. El reverso del grito, por muy desesperado que sea, sigue siendo una llamada a la esperanza. La noche nos horroriza porque hemos probado la belleza del día, pero la pérdida de esa luz, que tanto nos duele, también sugiere también que al final de la noche oscura la aurora finalmente despunta, más conmovedora que nunca.